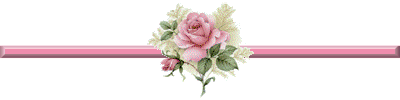|
| ||||||||||||||||||
EL MANDAMIENTO DEL AMOR
Audiencia del miércoles 6 de octubre de 1999
 1. La conversión, de la que hemos hablado en las catequesis anteriores, está orientada a la práctica del mandamiento del amor. En este año del Padre, es particularmente oportuno poner de relieve la virtud teologal de la caridad, según la indicación de la carta apostólica Tertio millennio adveniente (*) (cf. n. 50). El apóstol san Juan recomienda: «Queridos hermanos: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor» (1 Jn 4, 7-8). Estas palabras sublimes, al tiempo que nos revelan la esencia misma de Dios como misterio de caridad infinita, ponen también las bases en que se apoya la ética cristiana, concentrada totalmente en el mandato del amor. El hombre está llamado a amar a Dios con una entrega total y a tratar a sus hermanos con una actitud de amor inspirado en el amor mismo de Dios. Convertirse significa convertirse al amor. Ya en el Antiguo Testamento se puede descubrir la dinámica profunda de este mandamiento, en la relación de alianza instaurada por Dios con Israel: por una parte está la iniciativa de amor de Dios; por otra, la respuesta de amor que él espera. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se presenta así la iniciativa divina: «No porque seáis el más numeroso de todos los pueblos se ha prendado el Señor de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos; sino por el amor que os tiene» (Dt 7, 7-8). A este amor de predilección, totalmente gratuito, corresponde el mandamiento fundamental, que orienta toda la religiosidad de Israel: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6, 5). 2. El Dios que ama es un Dios que no permanece alejado, sino que interviene en la historia. Cuando revela su nombre a Moisés, lo hace para garantizar su asistencia amorosa en el acontecimiento salvífico del Éxodo, una asistencia que durará para siempre (cf. Ex 3, 15). A través de las palabras de los profetas, recordará continuamente a su pueblo este gesto suyo de amor. Leemos, por ejemplo, en Jeremías: «Así dice el Señor: halló gracia en el desierto el pueblo que se libró de la espada: va a su descanso Israel. De lejos el Señor se me apareció. Con amor eterno te he amado: por eso he reservado gracia para ti» (Jr 31, 2-3). Es un amor que asume rasgos de una inmensa ternura (cf. Os 11, 8 ss; Jr 31, 20); normalmente utiliza la imagen paterna, pero a veces se expresa también con la metáfora nupcial: «Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión» (Os 2, 21; cf. 18-25). Incluso después de haber constatado en su pueblo una repetida infidelidad a la alianza, este Dios está dispuesto a ofrecer su amor, creando en el hombre un corazón nuevo, que lo capacita para acoger sin reservas la ley que se le da, como leemos en el profeta Jeremías: «Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré» (Jr 31, 33). De forma similar, se lee en Ezequiel: «Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ez 36, 26). 3. El Nuevo Testamento nos presenta esta dinámica del amor centrada en Jesús, Hijo amado por el Padre (cf. Jn 3, 35; 5, 20; 10, 17), el cual se manifiesta mediante Él. Los hombres participan en este amor conociendo al Hijo, o sea, acogiendo su doctrina y su obra redentora. Sólo es posible acceder al amor del Padre imitando al Hijo en el cumplimiento de los mandamientos del Padre: «Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor» (Jn 15, 9-10). Así se llega a participar también del conocimiento que el Hijo tiene del Padre. «No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15). 4. El amor nos hace entrar plenamente en la vida filial de Jesús, convirtiéndonos en hijos en el Hijo: «Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él» (1 Jn 3, 1). El amor transforma la vida e ilumina también nuestro conocimiento de Dios, hasta alcanzar el conocimiento perfecto del que habla san Pablo: «Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido» (1 Co 13, 12). Es preciso subrayar la relación que existe entre conocimiento y amor. La conversión íntima que el cristianismo propone es una auténtica experiencia de Dios, en el sentido indicado por Jesús, durante la última cena, en la oración sacerdotal: «Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y al que Tú has enviado, Jesucristo» (Jn 17, 3). Ciertamente, el conocimiento de Dios tiene también una dimensión de orden intelectual (cf. Rm 1, 19-20). Pero la experiencia viva del Padre y del Hijo se realiza en el amor, es decir, en último término, en el Espíritu Santo, puesto que «el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). Gracias al Paráclito hacemos la experiencia del amor paterno de Dios. Y el efecto más consolador de su presencia en nosotros es precisamente la certeza de que este amor perenne e ilimitado, con el que Dios nos ha amado primero, no nos abandonará nunca: «¿Quién nos separará del amor de Cristo? (...) Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro» (Rm 8, 35. 38-39). El corazón nuevo, que ama y conoce, late en sintonía con Dios, que ama con un amor perenne.
¯¯¯
(*) 50. En este tercer año el
sentido del «camino hacia el Padre» deberá llevar a todos a
emprender, en la adhesión a Cristo Redentor del hombre, un camino
de auténtica conversión, que comprende tanto un aspecto «negativo»
de liberación del pecado, como un aspecto «positivo» de elección
del bien, manifestado por los valores éticos contenidos en la ley
natural, confirmada y profundizada por el Evangelio. Es éste el
contexto adecuado para el redescubrimiento y la intensa
celebración del sacramento de la Penitencia en su significado más
profundo. El anuncio de la conversión como exigencia
imprescindible del amor cristiano es particularmente importante en
la sociedad actual, donde con frecuencia parecen desvanecerse los
fundamentos mismos de una visión ética de la existencia humana.
Será, por tanto, oportuno, especialmente en este año, resaltar la virtud teologal de la caridad, recordando la sintética y plena afirmación de la primera Carta de Juan: «Dios es amor» (4, 8. 16). La caridad, en su doble faceta de amor a Dios y a los hermanos, es la síntesis de la vida moral del creyente. Ella tiene en Dios su fuente y su meta.
| ||||||||||||||||||