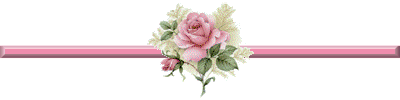|
 |
(en el siglo Karol Wojtyla)
Sumo Pontífice
|
|
|
|
PATER NOSTER |
|
Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Amen.
|
Padre nuestro, que
estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro
pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a
los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén.
|
|
EL PURGATORIO:
PURIFICACIÓN NECESARIA PARA EL ENCUENTRO CON DIOS
Audiencia del miércoles 4 de agosto de 1999

1. Como hemos visto en las dos catequesis
anteriores, a partir de la opción definitiva por Dios o contra Dios,
el hombre se encuentra ante una alternativa: o vive con el Señor en
la bienaventuranza eterna, o permanece alejado de Su presencia.
Para cuantos se encuentran en la condición de
apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la
bienaventuranza plena requiere una purificación, que la fe de la
Iglesia ilustra mediante la doctrina del «purgatorio» (cf.
Catecismo de la Iglesia católica, nn. 1030-1032).
2. En la sagrada Escritura se pueden captar
algunos elementos que ayudan a comprender el sentido de esta
doctrina, aunque no esté enunciada de modo explícito. Expresan la
convicción de que no se puede acceder a Dios sin pasar a través de
algún tipo de purificación.
Según la legislación religiosa del Antiguo
Testamento, lo que está destinado a Dios debe ser perfecto. En
consecuencia, también la integridad física es particularmente
exigida para las realidades que entran en contacto con Dios en el
plano sacrificial, como, por ejemplo, los animales para
inmolar (cf. Lv 22, 22), o en el institucional, como
en el caso de los sacerdotes, ministros del culto (cf. Lv 21,
17-23). A esta integridad física debe corresponder una entrega
total, tanto de las personas como de la colectividad (cf. 1 R
8, 61), al Dios de la alianza de acuerdo con las grandes enseñanzas
del Deuteronomio (cf. Dt 6, 5). Se trata de amar a Dios con
todo el ser, con pureza de corazón y con el testimonio de las obras
(cf. Dt 10, 12 s).
La exigencia de integridad se impone
evidentemente después de la muerte, para entrar en la comunión
perfecta y definitiva con Dios. Quien no tiene esta integridad debe
pasar por la purificación. Un texto de san Pablo lo sugiere. El
Apóstol habla del valor de la obra de cada uno, que se revelará el
día del juicio, y dice: «Aquel, cuya obra, construida sobre el
cimiento (Cristo), resista, recibirá la recompensa. Mas aquel, cuya
obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a
salvo, pero como quien pasa a través del fuego» (1 Co 3,
14-15).
3. Para alcanzar un estado de integridad perfecta
es necesaria, a veces, la intercesión o la mediación de una persona.
Por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con una súplica, en
la que evoca la obra salvífica realizada por Dios en el pasado e
invoca su fidelidad al juramento hecho a los padres (cf. Ex
32, 30 y vv. 11-13). La figura del Siervo del Señor, delineada por
el libro de Isaías, se caracteriza también por su función de
interceder y expiar en favor de muchos; al término de sus
sufrimientos, él «verá la luz» y «justificará a muchos», cargando
con sus culpas (cf. Is 52, 13-53, 12, especialmente 53, 11).
El Salmo 51 puede considerarse, desde la visión
del Antiguo Testamento, una síntesis del proceso de reintegración:
el pecador confiesa y reconoce la propia culpa (v. 6), y pide
insistentemente ser purificado o «lavado» (vv. 4. 9. 12 y 16), para
poder proclamar la alabanza divina (v. 17).
4. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el
Intercesor, que desempeña las funciones del Sumo Sacerdote el día de
la expiación (cf. Hb 5, 7; 7, 25). Pero en Él el sacerdocio
presenta una configuración nueva y definitiva. Él entra una sola vez
en el santuario celestial para interceder ante Dios en favor nuestro
(cf. Hb 9, 23-26, especialmente el v.€ 4). Es Sacerdote y, al
mismo tiempo, «víctima de propiciación» por los pecados de todo el
mundo (cf. 1 Jn 2, 2).
Jesús, como el gran Intercesor que expía por
nosotros, se revelará plenamente al final de nuestra vida, cuando se
manifieste con el ofrecimiento de misericordia, pero también con el
juicio inevitable para quien rechaza el amor y el perdón del Padre.
El ofrecimiento de misericordia no excluye el
deber de presentarnos puros e íntegros ante Dios, ricos de esa
caridad que Pablo llama «vínculo de la perfección» (Col 3,
14).
5. Durante nuestra vida terrena, siguiendo la
exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre celestial (cf.
Mt 5, 48), estamos llamados a crecer en el amor, para
hallarnos firmes e irreprensibles en presencia de Dios Padre, en el
momento de «la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus
santos» (1 Ts 3, 12 s). Por otra parte, estamos invitados a
«purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu» (2 Co
7, 1; cf. 1 Jn 3, 3), porque el encuentro con Dios requiere
una pureza absoluta.
Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y
corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser
completa, y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la
Iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar,
sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un
estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera
de los residuos de la imperfección (cf. concilio ecuménico de
Florencia, Decretum pro Graecis: Denzinger-Schönmetzer, 1304;
concilio ecuménico de Trento, Decretum de iustificatione y
Decretum de purgatorio: ib., 1580 y 1820).
Hay que precisar que el estado de purificación no
es una prolongación de la situación terrena, como si después de la
muerte se diera una ulterior posibilidad de cambiar el propio
destino. La enseñanza de la Iglesia a este propósito es inequívoca,
y ha sido reafirmada por el concilio Vaticano II, que enseña: «Como
no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del
Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única
carrera que es nuestra vida en la tierra (cf. Hb 9, 27),
mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos
y no nos mandarán ir, como siervos malos y perezosos al fuego
eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá "llanto y rechinar
de dientes" (Mt 22, 13 y 25, 30)» (Lumen gentium,
48).
6. Hay que proponer hoy de nuevo un último
aspecto importante, que la tradición de la Iglesia siempre ha puesto
de relieve: la dimensión comunitaria. En efecto, quienes se
encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los
bienaventurados, que ya gozan plenamente de la vida eterna, como a
nosotros, que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre (cf.
Catecismo de la Iglesia católica, n. 1032).
Así como en la vida terrena los creyentes están
unidos entre sí en el único Cuerpo místico, así también después de
la muerte los que viven en estado de purificación experimentan la
misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios
y en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se
realiza en el vínculo esencial que se crea entre quienes viven la
vida del tiempo presente y quienes ya gozan de la bienaventuranza
eterna.

DIOS
DESEA QUE TODOS LOS HOMBRES SE SALVEN Y LLEGUEN AL
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD
Cruzando el
Umbral de la Esperanza. Capìtulo XXVIII
PREGUNTA
En la Iglesia de estos años se han
multiplicado las palabras; parece que, en los
últimos veinte años, se han producido más
«documentos» a cualquier nivel eclesial que
en los casi veinte siglos precedentes.
Y, sin embargo, algunos consideran que esta
Iglesia tan locuaz se calla sobre lo esencial:
la vida eterna.
No obstante hay que reconocer, sinceramente,
que no se puede decir otro tanto de Su
Santidad, que se ha referido por extenso a
este vértice de la panorámica cristiana en
su respuesta sobre la «salvación», y ha
hecho claras referencias a ella en otros
puntos de la entrevista. Pero, por lo que
parece según cierta pastoral, según cierta
teología, vuelvo a ese tema para preguntarLe:
¿El paraíso, el purgatorio y el infierno
todavía «existen»? ¿Por qué tantos
hombres de iglesia nos comentan continuamente
la actualidad y ya casi no nos hablan de la
eternidad, de esa unión definitiva con Dios
que, ateniéndonos a la fe, es la vocación,
el destino, el fin último del hombre?
RESPUESTA DE JUAN PABLO II
Por favor, abra la
Lumen gentium
en el capítulo
VII, donde se trata la índole escatológica
de la Iglesia peregrinante sobre la tierra,
como también la unión de la Iglesia terrena
con la celeste. Su pregunta no se refiere a la
unión de la Iglesia peregrinante con la
Iglesia celeste, sino al nexo entre la
escatología y la Iglesia sobre la tierra. A
este respecto, usted muestra que en la práctica
pastoral este planteamiento en cierta manera
se ha perdido, y tengo que reconocer que, en
eso, tiene usted algo de razón.
Recordemos que, en tiempos aún no muy lejanos,
en las prédicas de los retiros o de las
misiones, los Novísimos (muerte, juicio,
infierno, gloria y purgatorio) constituían
siempre un tema fijo del programa de meditación,
y los predicadores sabían hablar de eso de
una manera eficaz y sugestiva. ¡Cuántas
personas fueron llevadas a la conversión y a
la confesión por estas prédicas y
reflexiones sobre las cosas últimas!
Además, hay que reconocerlo, ese estilo
pastoral era profundamente personal: «Acuérdate
de que al fin te presentarás ante Dios con
toda tu vida, que ante Su tribunal te harás
responsable de todos tus actos, que serás
juzgado no sólo por tus actos y palabras,
sino también por tus pensamientos, incluso
los más secretos.» Se puede decir que tales
prédicas, perfectamente adecuadas al
contenido de la Revelación del Antiguo y del
Nuevo Testamento, penetraban profundamente en
el mundo íntimo del hombre. Sacudían su
conciencia, le hacían caer de rodillas, le
llevaban al confesonario, producían en él
una profunda acción salvífica.
El hombre es libre y, por eso, responsable. La
suya es una responsabilidad personal y social,
es una responsabilidad ante Dios.
Responsabilidad en la que está su grandeza.
Comprendo qué es lo que teme quien llama la
atención sobre la importancia de eso de lo
que usted se hace portavoz, teme que la pérdida
de estos contenidos catequéticos, homiléticos,
constituya un peligro para esa fundamental
grandeza del hombre. Cabe efectivamente que
nos preguntemos si, sin ese mensaje, la
Iglesia sería aún capaz de despertar heroísmos,
de generar santos. No hablo tanto de esos «grandes»
santos que son elevados al honor de los
altares, sino de los santos «cotidianos»,
según la acepción del término en la primera
literatura cristiana.
Es significativo que el Concilio nos recuerde
también la llamada universal a la santidad en
la Iglesia. Esta vocación universal, se
refiere a todo bautizado, a todo cristiano. Y
es siempre muy personal, está unida al
trabajo, a la profesión. Es un rendir cuentas
del uso de los propios talentos, de si el
hombre ha hecho un buen o un mal uso de ellos.
Y sabemos que las palabras del Señor Jesús,
dirigidas al hombre que había enterrado el
talento, son muy duras, amenazadoras (cfr.
Mateo 25,25-30).
Se puede decir, que aun en la reciente tradición
catequética y kerygmática de la Iglesia,
dominaba una escatología, que podríamos
calificar de individual, conforme a una
dimensión, aunque profundamente enraizada en
la divina Revelación. La perspectiva que el
Concilio desea proponer es la de una escatología
de la Iglesia y del mundo.
El titulo del capítulo VII de la Lumen
gentium, que le proponía que leyera, ofrece
esta propuesta: «Índole escatológica de la
Iglesia peregrinante.»
La Iglesia a la que todos
hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual,
por la gracia de Dios, conseguimos la santidad, no
será llevada a su plena perfección sino "cuando
llegue el tiempo de la restauración de todas las
cosas" (Act 3,21) y cuando, con el género
humano, también el universo entero, que está íntimamente
unido con el hombre y por él alcanza su fin, será
perfectamente renovado (cf. Ef 1,10; Col 1,20; 2
Pe 3,10-13).
Porque Cristo levantado en
alto sobre la tierra atrajo hacia Sí a todos los
hombres (cf. Jn 12,32); resucitando de entre los
muertos (cf. Rom 6,9) envió a su Espíritu
vivificador sobre sus discípulos y por El
constituyó a su Cuerpo que es la Iglesia, como
Sacramento universal de salvación; estando
sentado a la diestra del Padre, sin cesar actúa
en el mundo para conducir a los hombre a su
Iglesia y por Ella unirlos a Sí más
estrechamente, y alimentándolos con su propio
Cuerpo y Sangre hacerlos partícipes de su vida
gloriosa. Así que la restauración prometida que
esperamos, ya comenzó en Cristo, es impulsada con
la venida del Espíritu Santo y continúa en la
Iglesia, en la cual por la fe somos instruidos
también acerca del sentido de nuestra vida
temporal, en tanto que con la esperanza de los
bienes futuros llevamos a cabo la obra que el
Padre nos ha confiado en el mundo y labramos
nuestra salvación (cf. Flp 2,12).
La plenitud de los tiempos
ha llegado, pues, hasta nosotros (cf. 1 Cor
10,11), y la renovación del mundo está
irrevocablemente decretada y empieza a realizarse
en cierto modo en el siglo presente, ya que la
Iglesia, aun en la tierra, se reviste de una
verdadera, si bien imperfecta, santidad. Y
mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra, en
los que tenga su morada la santidad (cf. 2 Pe
3,13), la Iglesia peregrinante, en sus sacramentos
e instituciones, que pertenecen a este tiempo,
lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y
Ella misma vive entre las criaturas que gimen
entre dolores de parto hasta el presente, en
espera de la manifestación de los hijos de Dios
(cf. Rom 8,19-22).
Unidos, pues, a Cristo en la
Iglesia y sellados con el sello del Espíritu
Santo, "que es prenda de nuestra herencia"
(Ef 1,14), somos llamados hijos de Dios y lo somos
de verdad (cf. 1 Jn 3,1); pero todavía no hemos
sido manifestados con Cristo en aquella gloria
(cf. Col 3,4), en la que seremos semejantes a Dios,
porque lo veremos tal cual es (cf. 1 Jn 3,2). Por
tanto, "mientras habitamos en este cuerpo,
vivimos en el destierro lejos del Señor" (2
Cor 5,6), y aunque poseemos las primicias del Espíritu,
gemimos en nuestro interior (cf. Rom 8,23) y
ansiamos estar con Cristo (cf. Flp 1,23). Ese
mismo amor nos apremia a vivir más y más para
Aquel que murió y resucitó por nosotros (cf. 2
Cor 5,15). Por eso ponemos toda nuestra voluntad
en agradar al Señor en todo (cf. 2 Cor 5,9), y
nos revestimos de la armadura de Dios para
permanecer firmes contra las asechanzas del
demonio y poder resistir en el día malo (cf. Ef
6,11-13). Y como no sabemos ni el día ni la hora,
por aviso del Señor, debemos vigilar
constantemente para que, terminado el único plazo
de nuestra vida terrena (cf. Hb 9,27), si queremos
entrar con El a las nupcias merezcamos ser
contados entre los escogidos (cf. Mt 25,31-46); no
sea que, como aquellos siervos malos y perezosos
(cf. Mt 25,26), seamos arrojados al fuego eterno
(cf. Mt 25,41), a las tinieblas exteriores en
donde "habrá llanto y rechinar de dientes"
(Mt 22,13-25,30). En efecto, antes de reinar con
Cristo glorioso, todos debemos comparecer
"ante el tribunal de Cristo para dar cuenta
cada cual según las obras buenas o malas que hizo
en su vida mortal (2 Cor 5,10); y al fin del mundo
"saldrán los que obraron el bien, para la
resurrección de vida; los que obraron el mal,
para la resurrección de condenación" (Jn
5,29; cf. Mt 25,46). Teniendo, pues, por cierto,
que "los padecimientos de esta vida presente
son nada en comparación con la gloria futura que
se ha de revelar en nosotros" (Rom 8,18; cf.
2 Tim 2,11-12), con fe firme esperamos el
cumplimiento de "la esperanza bienaventurada
y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo" (Tit 2,13), quien "transfigurará
nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso
semejante al suyo" (Flp 3,21) y vendrá
"para ser" glorificado en sus santos y
para ser "la admiración de todos los que han
tenido fe" (2 Tes 1,10).
Hay que admitir que esta visión de la
escatología estaba sólo muy débilmente
presente en las predicaciones tradicionales. Y
se trata de una visión originaria, bíblica.
Todo el pasaje conciliar, antes citado, está
realmente compuesto de textos sacados del
Evangelio, de las Cartas apostólicas y de los
Hechos de los Apóstoles. La escatología
tradicional, que giraba en torno a los
llamados Novísimos, está inscrita por el
Concilio en esta esencial visión bíblica. La
escatología, como ya he mostrado, es
profundamente antropológica, pero a la luz
del Nuevo Testamento está sobre todo centrada
en Cristo y en el Espíritu Santo, y es también,
en un cierto sentido, cósmica.
Nos podemos preguntar si el hombre con su vida
individual, con su responsabilidad, su destino,
con su personal futuro escatológico, su paraíso
o su infierno o purgatorio, no acabará por
perderse en esa dimensión cósmica.
Reconociendo las buenas razones de su pregunta,
hay que responder honestamente que sí: el
hombre en una cierta medida está perdido, se
han perdido también los predicadores, los
catequistas, los educadores, porque han
perdido el coraje de «amenazar con el
infierno». Y quizá hasta quien les escucha
haya dejado de tenerle miedo.
De hecho, el hombre de la civilización actual
se ha hecho poco sensible a las «cosas últimas».
Por un lado, a favor de tal insensibilidad actúan
la secularización y el secularismo, con la
consiguiente actitud consumista, orientada
hacia el disfrute de los bienes terrenos. Por
el otro lado, han contribuido a ella en cierta
medida los in,fiernos temporales, ocasionados
por este siglo que está acabando. Después de
las experiencias de los campos de concentración,
los gulag, los bombardeos, sin hablar de las
catástrofes naturales, ¿puede el hombre
esperar algo peor que el mundo, un cúmulo aun
mayor de humillaciones y de desprecios? ¿En
una palabra, puede esperar un infierno?
Así pues, la escatología se ha convertido,
en cierto modo, en algo extraño al hombre
contemporáneo, especialmente en nuestra
civilización. Esto, sin embargo, no significa
que se haya convertido en completamente extraña
la fe en Dios como Suprema Justicia; la espera
en Alguien que, al fin, diga la verdad sobre
el bien y sobre el mal de los actos humanos, y
premie el bien y castigue el mal. Ningún otro,
solamente Él, podrá hacerlo. Los hombres
siguen teniendo esta convicción. Los horrores
de nuestro siglo no han podido eliminarla: «Al
hombre le es dado morir una sola vez, y luego
el juicio» (cfr. Hebreos 9,27).
Esta convicción constituye además, en cierto
sentido, un denominador común de todas las
religiones monoteístas, junto a otras. Si el
Concilio habla de la índole escatológica de
la Iglesia peregrinante, se basa también en
este conocimiento. Dios, que es justo Juez, el
Juez que premia el bien y castiga el mal, es
realmente el Dios de Abraham, de Isaac, de
Moisés, y también de Cristo, que es Su Hijo.
Este Dios es en primer lugar Amor. No solamente
Misericordia, sino Amor. No solamente el padre
del hijo pródigo; es también el Padre que «da
a Su Hijo para que el hombre no muera sino que
tenga la vida eterna» (cfr. Juan 3,16).
Esta verdad evangélica de Dios determina un
cierto cambio en la perspectiva escatológica.
En primer lugar, la escatología no es lo que
todavía debe venir, lo que vendrá sólo
después de la vida eterna. La escatología
está ya iniciada con la venida de Cristo.
Evento escatológico fue, en primer lugar, Su
Muerte redentora y Su Resurrección. Éste es
el principio «de un nuevo cielo y de una
nueva tierra» (cfr. Apocalipsis 21,1). El
futuro de más allá de la muerte de cada uno
y de todos se une con esta afirmación: «Creo
en la Resurrección de la carne»; y también:
«Creo en la remisión de los pecados y en la
vida eterna.» Ésta es la escatología
cristocéntrica.
En Cristo, Dios ha revelado al mundo que
quiere que «todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad» (1
Timoteo 2,4). Esta frase de la Primera Carta a
Timoteo tiene una importancia fundamental para
la visión y para el anuncio de las cosas últimas.
Si Dios desea esto, si Dios por esta causa
entrega a Su Hijo, el cual a su vez obra en la
Iglesia mediante el Espíritu Santo, ¿puede
el hombre ser condenado, puede ser rechazado
por Dios?
Desde siempre el problema del infierno ha
turbado a los grandes pensadores de la Iglesia,
desde los comienzos, desde Orígenes, hasta
nuestros días, hasta Michail Bulgakov y Hans
Urs von Balthasar. En verdad que los antiguos
concilios rechazaron la teoría de la llamada
apocatástasis final, según la cual el mundo
sería regenerado después de la destrucción,
y toda criatura se salvaría; una teoría que
indirectamente abolía el infierno. Pero el
problema permanece. ¿Puede Dios, que ha amado
tanto al hombre, permitir que éste Lo rechace
hasta el punto de querer ser condenado a
perennes tormentos? Y, sin embargo, las
palabras de Cristo son unívocas. En Mateo
habla claramente de los que irán al suplicio
eterno (cfr. 25,46). ¿Quiénes serán éstos?
La Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto.
Es un misterio verdaderamente inescrutable
entre la santidad de Dios y la conciencia del
hombre. El silencio de la Iglesia es, pues, la
única posición oportuna del cristiano. También
cuando Jesús dice de Judas, el traidor, que
«sería mejor para ese hombre no haber nacido»
(Mateo 26,24), la afirmación no puede ser
entendida con seguridad en el sentido de una
eterna condenación.
Al mismo tiempo, sin embargo, hay algo en la
misma conciencia moral del hombre que
reacciona ante la pérdida de una tal
perspectiva: ¿El Dios que es Amor no es también
Justicia definitiva? ¿Puede Él admitir estos
terribles crímenes, pueden quedar impunes? ¿La
pena definitiva no es en cierto modo necesaria
para obtener el equilibrio moral en la tan
intrincada historia de la humanidad? ¿Un
infierno no es en cierto sentido «la última
tabla de salvación» para la conciencia moral
del hombre?
La Sagrada Escritura conoce también el
concepto de filego purificador. La Iglesia
oriental lo asume como bíblico, y en cambio
no acoge la doctrina católica sobre el
purgatorio.
Un argumento muy convincente acerca del
purgatorio se me ha ofrecido -aparte de la
bula de Benedicto XII en el siglo XIV-, sacado
de las Obras místicas de san Juan de la Cruz.
La «llama de amor viva», de la que él habla,
es en primer lugar una llama purificadora. Las
noches místicas, descritas por este gran
doctor de la Iglesia por propia experiencia,
son en un cierto sentido eso a lo que
corresponde el purgatorio. Dios hace pasar al
hombre a través de un tal purgatorio interior
toda su naturaleza sensual y espiritual, para
llevarlo a la unión con Él. No nos
encontramos aquí frente a un simple tribunal.
Nos presentamos ante el poder del mismo Amor.
Es sobre todo el Amor el que juzga. Dios, que
es Amor, juzga mediante el amor. Es el Amor
quien exige la purificación, antes de que el
hombre madure por esa unión con Dios que es
su definitiva vocación y su destino.
Quizá esto baste. Muchos teólogos, en
Oriente y en Occidente, también teólogos
contemporáneos, han dedicado sus estudios a
la escatología, a los Novísimos. La Iglesia
no ha cesado de mantener su conciencia escatológica.
No ha cesado de llevar a los hombres a la vida
eterna. Si cesara de ser escatológica, dejaría
de ser fiel a la propia vocación, a la Nueva
Alianza, sellada con ella por Dios en
Jesucristo.

|
¯¯¯
ORACIÓN
PARA IMPLORAR FAVORES
POR
INTERCESIÓN DEL SIERVO DE DIOS EL PAPA JUAN PABLO II
Oh Trinidad Santa,
te damos gracias por haber concedido a la Iglesia al
Papa Juan Pablo II y porque en él has reflejado la
ternura de Tu paternidad, la gloria de la Cruz de Cristo y el esplendor del
Espíritu de amor. El, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en
la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús
Buen Pastor, indicándonos la santidad, alto grado de la vida cristiana
ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna Contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es Tu voluntad, el favor que
imploramos, con la esperanza de que sea pronto incluido en el número de tus
santos.
Padrenuestro. Avemaría. Gloria.
Con aprobación eclesiástica

CARD. CAMILLO RUINI
Vicario General de Su Santidad
para la Diócesis de Roma
Se ruega a quienes obtengan gracias por
intercesión del Siervo de Dios Juan Pablo II, las comuniquen al Postulador
de la Causa, Monseñor Slawomir Oder. Vicariato di Roma. Piazza San Giovanni
in Laterano 6/A 00184 ROMA . También puede enviar su testimonio por correo
electrónico a la siguiente dirección:
postulazione.giovannipaoloii@vicariatusurbis.org
|
|
|
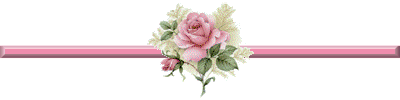
Libro de Visitas
|
|

 |
|