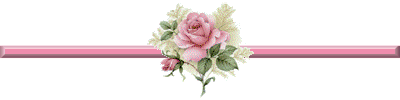|
| ||||||||||||||||
|
MENSAJE DEL SIERVO DE DIOS
EL PAPA JUAN PABLO II PARA LA
XXXVI JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 25 DE ABRIL DE 1999 - IV DOMINGO DE PASCUA En el camino de preparación al Gran Jubileo, el año 1999 abre «los horizontes del creyente según la visión misma de Cristo: la visión del "Padre celestial" (cfr Mt 5,45)» (Tertio millennio adveniente, 49) (*) e invita a reflexionar sobre la vocación que constituye el verdadero horizonte de cada corazón humano: la vida eterna. Propiamente en esta luz se revela toda la importancia de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada con las cuales el Padre celestial, de quien «viene toda dádiva perfecta y todo don perfecto» (Sant 1,17), continúa enriqueciendo a su Iglesia. Un himno de alabanza brota espontáneo del corazón: "Bendito sea Dios, Padre del Señor nuestro Jesucristo" (Ef 1,3) por el don, también en este siglo que está llegando a su fin, de numerosas vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en sus diversas formas. Dios continúa manifestándose Padre a través de hombres y de mujeres que, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, testimonian con la palabra y con las obras, e incluso con el martirio, su entrega sin reservas al servicio de los hermanos. Mediante el ministerio ordenado de Obispos, presbíteros y diáconos, Él ofrece garantía permanente de la presencia sacramental de Cristo Redentor (cfr Christifideles laici,22), haciendo crecer la Iglesia, gracias a su específico servicio, en la unidad de un solo cuerpo y en la variedad de vocaciones, ministerios y carismas. Él ha derramado abundantemente el Espíritu en sus hijos de adopción, poniendo de manifiesto en las diversas formas de vida consagrada su amor de Padre, que quiere abarcar la humanidad entera. Es un amor, el suyo, que espera con paciencia y acoge con gozo a quien se ha alejado; que educa y corrige; que sacia el hambre de amor de cada persona. Él continúa mostrando horizontes de vida eterna que abren el corazón a la esperanza, aun a pesar de las dificultades, del dolor y de la muerte, especialmente por medio de cuantos han abandonado todo por seguir a Cristo, consagrándose enteramente a la realización del Reino. En este 1999 dedicado al Padre celestial, quisiera invitar a todos los fieles a reflexionar siguiendo los pasos de la oración que Jesús mismo nos enseñó, el "Padre nuestro". 1. "Padre nuestro, que estás en el cielo" Invocar a Dios como Padre significa reconocer que su amor es el manantial de la vida. En el Padre celestial el hombre, llamado a ser su hijo descubre «haber sido elegido antes de la constitución del mundo, para ser santo e irreprensible en su presencia por la caridad» (Ef,1,4). El Concilio Vaticano II recuerda que «Cristo... en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (Gaudium et spes, 22). Para la persona humana la fidelidad a Dios es garantía de fidelidad a sí mismo y, de esta manera, de plena realización del propio proyecto de vida. Toda vocación tiene su raíz en el Bautismo, cuando el cristiano, "renacido por el agua y por el Espíritu" (Jn 3,5) participa del acontecimiento de gracia que a las orillas del río Jordán manifestó a Jesús como "Hijo predilecto" en el que el Padre se había complacido (Lc 3,22). En el Bautismo radica, para toda vocación, el manantial de la verdadera fecundidad. Es necesario, por tanto, que se preste especial atención para iniciar a los catecúmenos y a los pequeños en el redescubrimiento del Bautismo, y conseguir establecer una auténtica relación filial con Dios. 2. "Santificado sea tu nombre" La vocación a "ser santos, porque Él es santo" (Lv 11,44) se lleva a cabo cuando se reconoce a Dios el puesto que le corresponde. En nuestro tiempo, secularizado y también fascinado por la búsqueda de lo sagrado, hay especial necesidad de santos que, viviendo intensamente el primado de Dios en su vida, hagan perceptible su presencia amorosa y providente. La santidad, don que se debe pedir continuamente, constituye la respuesta más preciosa y eficaz al hambre de esperanza y de vida del mundo contemporáneo. La humanidad necesita presbíteros santos y almas consagradas que vivan diariamente la entrega total de sí a Dios y al prójimo; padres y madres capaces de testimoniar dentro de los muros domésticos la gracia del sacramento del matrimonio, despertando en cuantos se les aproximan el deseo de realizar el proyecto del Creador sobre la familia; jóvenes que hayan descubierto personalmente a Cristo y quedado tan fascinados por Él como para apasionar a sus coetáneos por la causa del Evangelio. 3. "Venga a nosotros tu Reino" La santidad remite al "Reino de Dios", que Jesús representó simbólicamente en el grande y gozoso banquete propuesto a todos, pero destinado sólo a quien acepta llevar la "vestidura nupcial" de la gracia. La invocación "venga tu Reino" llama a la conversión y recuerda que la jornada terrena del hombre debe estar marcada por la diuturna búsqueda del reino de Dios antes y por encima de cualquier otra cosa. Es una invocación que invita a dejar el mundo de las palabras que se esfuman para asumir generosamente, a pesar de cualquier dificultad y oposición, los compromisos a los que el Señor llama. Pedir al Señor "venga tu Reino" conlleva, además, considerar la casa del Padre como propia morada, viviendo y actuando según el estilo del Evangelio y amando en el Espíritu de Jesús; significa, al mismo tiempo, descubrir que el Reino es una "semilla pequeña" dotada de una insospechable plenitud de vida, pero expuesta continuamente al riesgo de ser rechazada y pisoteada. Que cuantos son llamados al sacerdocio o a la vida consagrada acojan con generosa disponibilidad la semilla de la vocación que Dios ha depositado en su corazón. Atrayéndoles a seguir a Cristo con corazón indiviso, el Padre les invita a ser apóstoles alegres y libres del Reino. En la respuesta generosa a la invitación, ellos encontrarán aquella felicidad verdadera a la que aspira su corazón. 4. "Hágase tu voluntad" Jesús dijo: "Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra" (Jn, 4,34). Con estas palabras, Él revela que el proyecto personal de la vida está escrito por un benévolo designio del Padre. Para descubrirlo es necesario renunciar a una interpretación demasiado terrena de la vida, y poner en Dios el fundamento y el sentido de la propia existencia. La vocación es ante todo don de Dios: no es escoger, sino ser escogido; es respuesta a un amor que precede y acompaña. Para quien se hace dócil a la voluntad del Señor la vida llega a ser un bien recibido, que tiende por su naturaleza a transformarse en ofrenda y don. 5. "Danos hoy nuestro pan de cada día" Jesús hizo de la voluntad del Padre su alimento diario (cfr Jn, 4,34), e invitó a los suyos a gustar aquel pan que sacia el hambre del espíritu: el pan de la Palabra y de la Eucaristía. A ejemplo de María, es preciso aprender a educar el corazón a la esperanza, abriéndolo a aquel "imposible" de Dios, que hace exultar de gozo y de agradecimiento. Para aquellos que responden generosamente a la invitación del Señor, los acontecimientos agradables y dolorosos de la vida llegan a ser, de esta manera, motivo de coloquio confiado con el Padre, y ocasión de continuo descubrimiento de la propia identidad de hijos predilectos llamados a participar con un papel propio y específico en la gran obra de salvación del mundo, comenzada por Cristo y confiada ahora a su Iglesia. 6. "Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden" El perdón y la reconciliación son el gran don que ha hecho irrupción en el mundo desde el momento en que Jesús, enviado por el Padre, declaró abierto "el año de gracia del Señor" (Lc 4,19). El se hizo "amigo de los pecadores" (Mt 11,19), dio su vida "para la remisión de los pecados" (Mt 26,28) y, por fin, envió a sus discípulos al último confín de la tierra para anunciar la penitencia y el perdón. Conociendo la fragilidad humana, Dios preparó para el hombre el camino de la misericordia y del perdón como experiencia que compartir -se es perdonado si se perdona- para que aparezcan en la vida renovada por la gracia los rasgos auténticos de los verdaderos hijos del único Padre celestial. 7. "No nos dejes en la tentación, y líbranos del mal" La vida cristiana es un proceso constante de liberación del mal y del pecado. Por el sacramento de la Reconciliación el poder de Dios y su santidad se comunican como fuerza nueva que conduce a la libertad de amar, haciendo triunfar el bien. La lucha contra el mal, que Cristo libró decididamente, está hoy confiada a la Iglesia y a cada cristiano, según la vocación, el carisma y el ministerio de cada uno. Un rol fundamental está reservado a cuantos han sido elegidos al ministerio ordenado: obispos, presbíteros y diáconos. Pero un insustituible y específico aporte es ofrecido también por los Institutos de vida consagrada, cuyos miembros «hacen visible, en su consagración y total entrega, la presencia amorosa y salvadora de Cristo, el consagrado del Padre, enviado en misión» (Vita consecrata, 76). ¿Cómo no subrayar que la promoción de las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada debe llegar a ser compromiso armónico de toda la Iglesia y de cada uno de los creyentes? A éstos manda el Señor: «Rogad al Dueño de la mies para que envíe obreros a su mies» (Lc, 10,2). Conscientes de esto, nos dirigimos unidos en la oración al Padre celestial, dador de todo bien: 8. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso Padre nuestro,
En el Vaticano, 1º de octubre de 1998, memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Doctora de la Iglesia. ¯¯¯
«Esta es la vida eterna: que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo» (Jn
17, 3). Toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa
del Padre, del cual se descubre cada día su amor incondicionado por toda
criatura humana, y en particular por el «hijo pródigo» (cf. Lc 15, 11-32).
Esta peregrinación afecta a lo íntimo de la persona, prolongándose después a
la comunidad creyente para alcanzar la humanidad entera. El Jubileo, centrado en la figura de
Cristo, llega de este modo a ser un gran acto de alabanza al Padre: «Bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo» (Ef 1, 3).
(Tertio
millennio adveniente, 49)
¯¯¯
| ||||||||||||||||